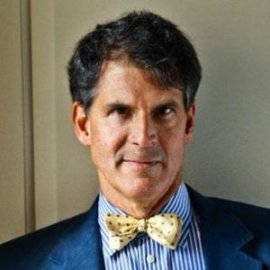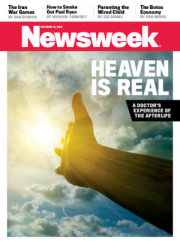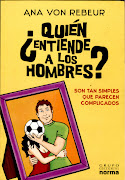Mis padres tuvieron la deferencia, o la desfachatez, de morirse en el mismo año, con cinco semanas de diferencia. Me tocó a mí desarmar el departamento, abrir esos cajones que nadie parecía haber abierto desde hacía treinta años. Pensé que nunca podría hacerlo, hay que tener mucha cintura para encontrarse con las pertenencias de los seres queridos cuando ya no están.
Un papelito con números de teléfono, una agenda con listas de compras del supermercado, un juego de naipes o una boleta vieja del gas pueden convertirse en armas de destrucción masiva cuando no se está preparado para encontrarlas. Cada objeto tiene el poder brutal de hacernos asomar, por última vez, al empecinamiento, la soledad, la obsesión, la pertinacia o la meticulosidad de la persona que se fue; una ráfaga implacable que la trae de vuelta de cuerpo entero: allí sigue estando cuando ya no está.
Yo no podía evadirme, mi condición de hija única me condenaba irremediablemente a encontrarme con esas nimiedades que son el testimonio más feroz de la impiedad del paso del tiempo. Finalmente a punto de claudicar después de abrir el primer cajón, recordé un cuento de John Berger.
La idea de la muerte de mis padres empezó a preocuparme a la edad de cinco o seis años. Habíamos viajado a Alemania, donde mi padre tenía la intención de perfeccionar sus estudios de filosofía . Aquella era una Alemania anterior al milagro económico, sin vidrieras con marcas conocidas, cuyo paisaje urbano era interrumpido por grandes baldíos de los que en voz baja se decía: “Allí cayó una bomba” . La asociación entre bomba y terreno baldío prevaleció hasta mucho tiempo después de que regresáramos a la Argentina; será por eso que hasta hoy para mí los baldíos tienen algo de siniestro.
En esa Alemania todavía predominaban usanzas anteriores a la Guerra o directamente provocadas por ella. Todo el mundo vivía con lo puesto y contaba el centavo. Una lata de Nescafé era un lujo asiático y a nosotros –mi padre se había comprado un Opel Olimpia usado– se nos veía como a potentados un poco salvajes, malcriados y dispendiosos. Durante las primeras semanas en Murnau, donde mis padres aprendían alemán en el Instituto Goethe, yo pasaba las mañanas en el aula de un colegio ubicado entre la iglesia del pueblo y el cementerio. No entendía nada de lo que se decía.
Mis compañeros no usaban cuadernos, sino una pequeña pizarra sobre la que escribían con un puntero de tiza; no llevaban sus útiles en una valija, sino en una mochila de cuero que mi madre se negó a comprarme por considerar que me podía dañar la espalda. Antes de comenzar las clases se rezaba en la iglesia y yo, criada en una familia estrictamente agnóstica, no sabía cómo juntar las manos.
Todas las mañanas mi madre me acompañaba hasta la escuela. No me dejaba en la puerta, sino allí donde, en un recodo, se abría el primer peldaño de una empinada escalera de piedra por la que se ascendía unos 200 metros entre arbustos de bellotas coloradas hasta el patio de la iglesia. Una mañana me encontré con las puertas cerradas. Di unas vueltas por el jardín del cementerio; el terror de no saber qué hacer me hacía volver siempre al rellano de la puerta. Tal vez grité, porque apareció una mujer por cuyas enfáticas señas interpreté que por alguna razón era feriado.
Podría haberme quedado allí a esperar que me vinieran a buscar, pero la idea de permanecer bajo el frío gélido de esa mañana de diciembre me espantaba. De modo que corrí escaleras abajo y empecé a remontar, sin aliento, la calle por la que mi madre se había alejado. No sabía hacia dónde corría, pero detrás de ese túnel de árboles raquíticos, detrás de la acechanza de una intemperie sólo entrevista en la inquietud de aquellas primeras noches de insomnio , suponía yo, encontraría a mi madre. Y así fue. Como si me hubiera escuchado de lejos, ella también corría hacia mí.
Con el tiempo, el miedo a quedarme sola cedió o se asordinó detrás de las palabras extranjeras que iba haciendo propias y me abrían un sentido y un mundo plasmados en los recovecos de mi memoria como un tiempo tan verde como el del edén.
El miedo a la orfandad renació durante la pubertad y, con él, una tendencia a la tartamudez que ya había asomado incipientemente en la época en la que aprendía a hablar. Será que frente a los miedos una se queda sin palabras; o bien, que las palabras dan miedo porque siempre terminan por esconder su verdadero sentido. Por eso, crecer fue siempre aprender a hablar y, luego, aprender a que se me entendiera más allá de los endogámicos gestos y sobreentendidos establecidos entre la trinidad familiar en mis épocas de persona adulta.
Me fui de la casa de mis padres cuando terminé los estudios, bien lejos, expulsada por el país que, como tantas veces, no daba para más. Pero los hijos únicos nunca se van realmente. Entre ellos y los padres hay un lazo indisoluble, casi atávico, la mágica atracción del número tres, fuera de él nada está completo, nada se cierra ni es definitivo. Todo vuelve al número tres por más que el tiempo pase y se simule vivir la vida.
Murieron en el 2008, año en el que publiqué mi primera novela que ninguno de los dos pudo leer . Mi madre, porque un tumor en el lóbulo frontal la había convertido en una criatura desvalida que buscaba enhebrar palabras detrás de una sonrisa que partía el alma. Mi padre, porque un hastío de décadas le inhibió las ganas de seguir viviendo y había comenzado a deslizarse por una pendiente de progresiva debilidad de la que sólo salía para pedir, siempre con el mismo gesto de cabeza, que lo dejaran en paz.
Durante meses yo había entrado como un fantasma en ese departamento penumbroso, sin dejar rastros, sin que se notaran mis ganas de salir corriendo, sin moverme demasiado por temor a deshacer la superficie quebradiza que tiene la vida cuando los que una quiere se están muriendo. Los hechos, mientras se viven y aparecen sin prevención, no parecen tan dramáticos; a veces pienso que son más terribles en la mirada retrospectiva o al darles forma en palabras, porque cada minuto de pena trae su alivio, cada dolor su paliativo y cada tragedia su farsa. Por ejemplo, aprendí que lugares comunes como “no somos nada” o “mañana será otro día” revelan, detrás de su cuota de banalidad, la fruición de un súbito consuelo porque pertenecen a esos pequeños rituales que logran suspender el tiempo y señalar una pertenencia.
De sus varias estancias en el exterior mis padres habían acumulado muchos más objetos de los que cabían en los 117 metros cuadrados del departamento de la plaza Vicente López. Siempre habían querido mudarse, pero el momento nunca llegó, de modo que roperos y placares rebalsaban de seis décadas de matrimonio a los que se agregaba, luego lo descubrí, mi propia infancia.
Me tocó levantarlo, deshacer sus vidas y parte de la mía; la que fue y la que podría haber sido. El hecho de abrir cajones llenos de objetos que acaban de perder su razón de ser es una de las experiencias más radicales de la devastación ; peor cuando se es hija única. Los objetos que un muerto guardaba en un ropero, un botiquín, una biblioteca o una alacena acaparan, uno a uno, la perfecta representación de su vida cotidiana más íntima y más entrañable. Nos convierten en testigos únicos, tristemente privilegiados, dueños caritativos de la decisión de hacerlos desaparecer o donarlos, regalarlos, evitar a toda costa que se conviertan para otros en un incordio.
Durante meses me dediqué a desfragmentar capas geológicas de fotografías, telares a medio hacer, relojes pulsera y despertadores, juegos de porcelana sin usar, agendas, vajilla, ropa, costureros, abrecartas, mi primer cuaderno, mi primer diente de leche , mis primeros aritos, mis cartas de Alemania y demás intrascendencias. Los 6.500 libros de mi padre fueron a parar a la Universidad de Tucumán, armé 24 cajas con sus manuscritos y sus clases de historia de las religiones que ahora guarda una amiga piadosa, regalé los muebles y doné el resto. Me quedé con algunas cartas, algunas fotos dedicadas y un juego de porcelana belga . Algún día habrá que decidir qué hacer con ese resto. Intuyo que ese día no va a llegar muy pronto.
Lo llamativo de ese pasado, que ahora sobrevive en casa de primos, amigos, conocidos y personas que no conozco, no hacía que yo sintiera lo que se siente en el hecho de dar, sino más bien lo contrario, una secreta gratitud, un alivio recóndito : la felicidad de que los objetos permanezcan en la vida de otros.
Y aquí viene a cuento el relato de John Berger cuyo tema era, si se quiere, el adiós ya no a los muertos, sino a sus pertenencias, a las huellas domésticas de su paso por la vida. El narrador visita a un amigo a quien acaba de morírsele la mujer. Por toda la casa hay rastros de ella, el color del marco del espejo que pintó , la disposición de la cama del dormitorio, los rododendros en flor del pequeño jardín. El amigo ha donado todo lo que le pertenecía con mucho empeño, ocupándose de que, ya por necesidad o por cariño, cada elemento fuera recibido por alguien capaz de darle un uso específico. Sin embargo, no ha podido desprenderse de unos dibujos de plantas que la muerta realizó a lo largo de los años. No les veía el valor que podrían tener para un tercero. Entendiendo su desolación, el narrador le dice que los clasifique. Nada más que eso: que los clasifique.
Yo leí ese relato mientras deshacía el departamento de mis padres. Ahora no sé si mi interpretación da con el sentido que quiso darle Berger, pero en aquel momento comprendí que esa clasificación, que implicaba preparar los dibujos de la muerta para un destino eventual, era la manera más humilde de poner en orden la vida que se fue y la vida propia. Eso me ayudó a aceptar lo que con creces se resiste a ser aceptado: la finitud. La nuestra y la de los otros.
Gabriela Massuh es escritora argentina. Directora de la editorial Mardulce. Es autora de las novelas "La intemperie" (Interzona) y "La omisión" (Adriana Hidalgo)
Estos textos fueron publicados en la sección "Mundos íntimos" de Clarín, durante 2012.